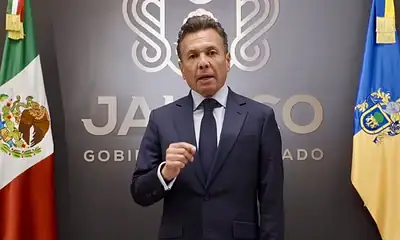El éxodo centroamericano, la xenofobia y el déficit de empatía

En la época de la transnacionalización, hablar de territorio parece una anacronía. Los textos de teoría social y política, desde los clásicos, identifican al territorio como uno de los tres elementos fundamentales que conforman al Estado (la población y el poder político son los otros dos). No obstante, conforme las relaciones humanas fueron cambiando –incluidas aquellas con el espacio físico que habitamos–, el concepto de territorio sufrió una serie de modificaciones que hicieron que su significado trascendiera las fronteras físicas de la geografía para incorporar elementos sociales y culturales.
Dice Milton Santos en un ensayo del 2000 que “el territorio era la base, el fundamento del Estado-Nación, que al mismo tiempo lo moldeaba. Hoy, viviendo una dialéctica del mundo concreto, evolucionamos de la noción tornada antigua de Estado Territorial, a la noción posmoderna de la ‘transnacionalización’ del territorio”. Los teóricos de la globalización parecen confirmar que vivimos en un mundo cuyas fronteras físicas se diluyen rápidamente y en donde los eventos que ocurren en un extremo del mundo tienen una repercusión palpable y casi inmediata en el otro.
Bajo esta perspectiva, la posición geográfica de un determinado país ya no sería una limitante para que este pudiese comerciar con una región distinta a la suya, por ejemplo; las fronteras nacionales ya no supondrían una restricción para las comunicaciones entre cualquier esquina del planeta. Alterando la famosa sentencia de Halford Mckinder, la geografía dejaría de ser destino. Pero, si esto es así, ¿cómo nos explicamos la reacción que han provocado las recientes caravanas migrantes que cruzan México, provenientes de Centroamérica?

Fotos: AFP.
Territorium
La primera parte de la respuesta radica en que la noción de territorio se encuentra íntimamente ligada al derecho internacional. Aún con las dinámicas transnacionales de la economía, la cultura o la política, las demarcaciones territoriales siguen constituyendo una de las fuentes en las que se origina la soberanía. Como apunta Luis Llanos-Hernández (2010), el territorio “ha pasado del reduccionismo fisiográfico para ser asumido como un concepto que existe porque culturalmente hay una representación de él, porque socialmente hay una espacialización y un entramado de relaciones que lo sustentan, y porque política y económicamente constituye una de las herramientas conceptuales más fuertes en la demarcación del poder y del intercambio[1]”.
En otras palabras, el territorio y su consecuente lógica de fronteras y divisiones (naturales o artificiales), son ineludibles cuando analizamos las relaciones internacionales, tanto en sus expresiones políticas como económicas; sea en las disputas jurídicas, las controversias territoriales o el comercio. Es insalvable pensar en las demarcaciones territoriales como un punto de partida antropológico para entender las dinámicas de poder o el sentido de pertenencia nacional, por ejemplo. Pero lo que debe evitarse a toda costa es la emergencia de una retórica nacionalista. Si algo prueba la época que vivimos, es lo peligrosa que puede tornarse una narrativa que sustenta en las fronteras los motivos de su exclusión.
Del miedo hacia afuera
Por ello, una segunda parte de la respuesta la encontramos entre las páginas de “Los Orígenes del Totalitarismo”, obra cumbre de Hannah Arendt publicada en 1951. En ella, su autora disecciona los dos movimientos totalitarios más representativos del siglo XX: el Tercer Reich y la Unión Soviética de Stalin; pese a que fue escrito hace casi setenta años, la vigencia del libro es alarmante.
Como apunta Martina Cociña en un reciente artículo para The Clinic, la filósofa alemana da en el blanco al desentrañar el mecanismo por el cual se impone el totalitarismo como una forma de exclusión: “el primer paso para conseguir la dominación total es matar a la persona jurídica, lo que se logra colocando a ciertos individuos fuera del resguardo legal […] Destruida la persona jurídica, se asesina a la persona moral y se procede a acabar con la individualidad.” La tesis de Arendt se extrapola con escalofriante facilidad al mundo del 2018, donde la figura del inmigrante adquiere un estatus antagónico que engloba una serie de amenazas a la identidad socialmente construida de una nación determinada.
Cuando la desinformación alimenta nuestros prejuicios y estos últimos orientan la manera en que nos comportamos con los demás, lo que se impone es la retórica del miedo. El miedo a la supuesta pérdida de empleos, beneficios sociales o privilegios de cualquier índole. El miedo al otro, a lo diferente.
Una mano amiga
La xenofobia y el racismo no son otra cosa que el culmen del miedo a la pluralidad y la diversidad. La existencia de actitudes de ese tipo resulta particularmente frustrante si se tiene en cuenta la tradición de México como país receptor de refugiados. En plena Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Lázaro Cárdenas adoptó una política de asilo que dio cobijo a los europeos que huyeron del fascismo. Pese a que se erigió como un régimen de nacionalismo económico y un férreo legalismo, el sexenio de Cárdenas rompió su propio paradigma de política exterior (adherido al principio de no intervención) al permitir la entrada de asilados y convertirla en una de las directrices en sus relaciones con el resto del mundo.
Figuras como Gilberto Bosques Saldívar, quien fue cónsul general en Francia de 1939 a 1942, contribuyeron a salvar la vida de aquellos perseguidos por el nazismo en Alemania o el franquismo durante la Guerra Civil Española. Según las estimaciones, su otorgamiento de salvoconductos y la procuración de residencias para los refugiados, fueron decisivos para salvar la vida de cerca de 40.000 personas. Instituciones académicas y culturales como El Colegio de México, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) o el Fondo de Cultura Económica, son herederos de esa política humanitaria y se erigen como ejemplos de la reciprocidad que los refugiados tuvieron hacia con México.
Yo cumplí
Decía la recién fallecida Trinidad Martínez Tarragó, hija de refugiados españoles y quien fundó el CIDE en 1973, “yo cumplí con lo que me enseñaron mis padres. México nos ha dado todo, denle a México lo que puedan.” Y como si de un receptor natural de asilados se tratase, la institución también se nutrió con los académicos chilenos que llegaron exiliados a nuestro país cuando ocurrió el golpe de estado al gobierno de Salvador Allende, en el mismo año.
El déficit de empatía
Después de todo, en la promoción de la solidaridad también subyace la expresión del interés nacional. Nuestro país, siendo emisor de migrantes, no puede asumir una postura contradictoria a las demandas que se le hacen al gobierno de Estados Unidos en cuestiones migratorias. Cabe entonces preguntarnos, ¿qué hace diferentes a los migrantes centroamericanos de los exiliados europeos y chilenos del siglo pasado? ¿No son también refugiados, huyendo de la violencia y la pobreza?
Es evidente que las actitudes racistas y explícitamente clasistas permean en los argumentos de aquellos que rechazan una política de puertas abiertas. Según una encuesta reciente de Consulta Mitofsky, entre quienes apoyan solidarizarse con los migrantes de la caravana se encuentran los mexicanos con el nivel económico más bajo, los habitantes de poblaciones rurales y quienes radican en el norte del país. Por su parte, los mexicanos que conforman la clase media, así como los radicados en el occidente y el bajío del país, se oponen a la caravana por razones de seguridad y empleo. No es complicado adivinar los motivos de la tendencia.
Cuando estamos habituados a una posición de relativo privilegio, los juicios se emiten con mayor facilidad. Aún no aprendemos que los conceptos como el de “migrante ilegal” son categorías creadas a partir de una lógica nacionalista que, volviendo a Hannah Arendt, busca etiquetar y diferenciar a quienes ocupan un mismo espacio, recurriendo a una base jurídica que se vuelve el artífice de la exclusión. Lo que tenemos es un grave déficit de empatía.
Los extraños
Pero ese déficit de empatía no es nuevo, por supuesto. Ya desde hace cuatrocientos años, Shakespeare advirtió sobre las conductas inhumanas contra los refugiados.
Interpretado por Dame Harriet Walter, el fragmento corresponde a una obra escrita en 1600 que se le atribuye al bardo, The Book of Sir Thomas Moore. En ella se imagina a Tomás Moro haciendo una defensa apasionada de los derechos de los “extraños” –como se les llama en la obra a los migrantes– frente a un grupo de amotinados, armados con cuchillos, que exigen su expulsión de Inglaterra por miedo a que les quiten su empleo. Apelando a la solidaridad, Moro les pide imaginar su situación si ellos tuviesen que salir de Inglaterra a pedir asilo y se vieran amenazados con armas sobre sus cuellos.
¿Qué país, por la naturaleza de vuestro error, os daría cobijo?
Iríais a Francia o Flandes, a una provincia alemana, o a España o Portugal.
A cualquier lugar que no se adhiriese a Inglaterra.
Pues allí tendríais que ser extranjeros.
[…]
¿Qué pensaríais de ser tratados de ese modo?
Este es el caso de los extraños y esta es vuestra inhumana crueldad[2].
En Veracruz, a cuatro siglos de distancia con Shakespeare, existen colectivos como el de “Las Patronas” que continúan enseñándonos sobre la solidaridad. No olvidemos que nadie abandona su hogar, arriesgando su vida y la de su familia, por el simple hecho de aventurarse. Todos tenemos derecho a un trato humanitario que nos reconozca como personas y celebre nuestras diferencias. En un contexto donde una especie de “neofascismo” parece decidido a instalarse en las democracias occidentales, incluidas las de América Latina, recuperar la empatía es una tarea impostergable.
[2] La traducción es aproximada. Puede consultarse una versión del texto original en: https://www.playshakespeare.com/sir-thomas-more/scenes/1193-act-ii-scene-4
Foto de portada: Marvin Recinos / AFP.
*Cristian J. Vargas es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Guadalajara, e “intrigoso” como consecuencia. Les debe a Ray Bradbury, Juan Rulfo y Thomas Mann su gusto por la literatura y su vejez prematura. Cinéfilo y “seriéfago” enfermizo, sigue aprendiendo a escribir.
Etiquetas: El Orbe Donald Trump
La muerte de ‘El Mencho’ y el sismo que viene

El abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG),
Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, ocurrido el domingo 22 de febrero de 2026 durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco representa un hito mayor en la estrategia de seguridad del Estado mexicano, comparable a golpes pasados contra otros capos históricos. Sin embargo, también inaugura una etapa de alto riesgo e incertidumbre tanto en términos de violencia como de gobernabilidad local y regional.
Posterior al dispositivo de seguridad que buscaba detener al líder delictivo, grupos delincuenciales respondieron con reacciones violentas en la Zona Metropolitana de Guadalajara y otras regiones de Jalisco, así como en otras entidades: bloqueos de carreteras, quema de vehículos, enfrentamientos armados y otras acciones contra servicios públicos. Esto obligó a autoridades estatales a activar códigos de emergencia y reforzar coordinación con fuerzas federales.
Es prudente mencionar que la muerte del líder no disminuye automáticamente la violencia; por el contrario, puede intensificarla en el corto plazo debido a la necesidad del grupo criminal de demostrar que sigue operando y no está debilitado.
Organizaciones como el CJNG no dependen de un solo individuo para sobrevivir. Aunque Nemesio Oseguera Cervantes era una figura central, la estructura del cártel es relativamente descentralizada y multifacética, con varios ejecutores regionales, grupos escindidos y brazos operativos. Los bloqueos y quemas de vehículos muestran una estructura con sus engranajes y resortes lubricados, una nómina bien organizada dispuesta a actuar a la luz pública y una correa de transmisión de mando bien entrenada.
En ese sentido, el deceso del líder criminal puede generar al menos tres escenarios de sucesión interna:
1. Un liderazgo fuerte emerge rápidamente. Alguno de sus subordinados o un lugarteniente toma el control y mantiene la disciplina y la red operativa.
2. Fragmentación interna. Tensiones internas, celos, rivalidades o luchas por el poder dan paso a divisiones, generando enfrentamientos entre células del mismo cártel
3. Alianzas temporales con otros grupos criminales. Formar alianzas o coaliciones para mantener rutas, territorios o, simplemente, influencia frente a organizaciones rivales.
La muerte del líder formal del grupo delictivo podría producir efectos inmediatos de violencia y reacciones tácticas, seguidos por dinámicas de reacomodo interno y externo que definirán la gobernabilidad en Jalisco. Las líneas de acción posibles van desde una contención rápida hasta la competencia entre cárteles o la captura institucional. Los primeros días y semanas son críticos para contener la violencia y evitar que el vacío de poder se traduzca en fragmentación o en la entrada de nuevos actores. La experiencia reciente en Jalisco muestra reacciones violentas inmediatas tras golpes a liderazgos criminales, con bloqueos y quema de vehículos que afectan movilidad y percepción de seguridad. El escenario más probable es que estaremos ante una fase de competencia interna, con potencial incremento de violencia y debilitamiento de la cohesión criminal en el mediano plazo.
No está de más decir que el aniquilamiento de un capo de esta magnitud fortalece la imagen del Estado mexicano como actor capaz de confrontar a grupos criminales y recuperar espacios de autoridad. No obstante, los episodios violentos como forma de represalia demuestran que las instituciones aún enfrentan límites y retos superlativos para garantizar el orden inmediato. La gobernabilidad local puede verse tensionada si no se acompaña de estrategias integrales más allá de la acción militar.
Para ello será clave promover una coordinación amplia entre ámbitos de gobierno, fortalecimiento de inteligencia y presencia civil —no sólo seguridad— para prevenir cualquier eventualidad producto de los vacíos de poder temporal.
En concreto, estamos ante la posibilidad de una reconfiguración interna del CJNG, con la consiguiente fragmentación violenta localizada. Por ello, se requiere el fortalecimiento de programas sociales y de prevención para contrarrestar el reclutamiento criminal, además de estrategias más amplias de inteligencia y de cooperación internacional.
Si la fragmentación criminal persiste sin control institucional, podría erosionarse aún más la gobernabilidad y la seguridad local. Si las instituciones consolidan su presencia civil y de seguridad, podría abrirse una ventana para reducciones sostenibles de violencia en zonas clave.
Un suceso de la magnitud y resonancia como el abatimiento del líder delictivo abre ventanas de riesgo y de oportunidad. La diferencia entre contención y desorden prolongado dependerá de la coordinación interinstitucional, la capacidad de inteligencia y la respuesta socioeconómica que acompañe las medidas de seguridad. Actuar rápido para proteger a la población y, simultáneamente, fortalecer instituciones y programas de prevención es la vía más sólida para preservar la gobernabilidad en Jalisco.
La liquidación de Oseguera Cervantes puede representar un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado en México y especialmente en Jalisco. Sin embargo, no garantiza estabilidad automática. En el mejor de los casos, este evento puede catalizar esfuerzos institucionales y sociales hacia una gobernabilidad más robusta; en el peor, podría desatar nuevas dinámicas de violencia y fragmentación criminal. La clave estará en cómo el Estado combine seguridad con políticas sociales y de desarrollo que reduzcan la lógica de poder detrás del crimen organizado a largo plazo.
Sobre el autor
José de Jesús Gómez Valle es analista político. Profesor Investigador en el CUCSH de la UdeG. Contacta: jose.gomezvalle@gmail.com y en X: @jgomezvalle.
Los riesgos para la gobernabilidad de Jalisco en 2026

La gobernabilidad se refiere a las formas y procesos en que una autoridad gubernamental toma decisiones de manera eficaz y la medida en que dichas decisiones se traducen en legitimidad. En un ejercicio prospectivo para imaginar los escenarios posibles que impactarían la gobernabilidad de Jalisco en 2026, se torna necesario dejar de mirar “el árbol” del presente y mirar “el bosque” de lo que resta del año.
Estamos en un año pivote: la antesala de la sucesión de 2027 y el escaparate global del Mundial de Fútbol.
Para profundizar en la prospectiva de Jalisco 2026 es necesario pasar del diagnóstico a la evaluación de riesgos específicos. En este análisis, se evalúa la probabilidad de ocurrencia y el impacto de las variables críticas en los indicadores que definen la gobernabilidad y la salud democrática de Jalisco.
A continuación, se presentan los 10 riesgos críticos para la gobernabilidad de Jalisco en 2026, analizados prospectivamente.
Parálisis por “Federalismo punitivo”
Con un presupuesto donde el 80 por ciento de los ingresos dependen de la Federación, la soberanía política de Jalisco es, en realidad, una negociación contable constante. Probabilidades de que exista tensión entre el Gobierno de Jalisco, emanado del partido Movimiento Ciudadano (MC) y el Gobierno Federal, emanado del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), podrían generar una relación que pase del retórico intercambio de declaraciones a la asfixia operativa.
El riesgo es que la Federación retrase deliberadamente flujos financieros o permisos federales (agua, energía, medio ambiente) críticos para obras estatales, buscando debilitar la marca política local rumbo al 2027. La posibilidad de esta tensión impactaría en obras inconclusas y servicios públicos deficientes que la ciudadanía cobraría al gobierno local.
Fragmentación de la Mesa Metropolitana
El Siapa y la gestión de la basura en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) son focos rojos de deterioro social. La ineficacia en estos servicios básicos es el camino más rápido al descontento ciudadano masivo.
Existe el riesgo de una ruptura en la coordinación técnica entre Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlajomulco y Tlaquepaque. Al acercarse el año electoral, los alcaldes podrían priorizar agendas políticas individuales sobre la gestión técnica conjunta (seguridad, basura, vialidad), rompiendo el modelo de gobernanza metropolitana. Esto conllevaría crisis operativas en servicios municipales que colapsen la ciudad por sectores.
Obstrucción judicial interna
Con la reforma judicial federal en marcha, Jalisco enfrenta el desafío de reformar su propio Poder Judicial sin perder autonomía ni caer en la parálisis. Existe un foco de conflictividad política latente entre el Ejecutivo y las fuerzas de oposición en el Congreso. Se debe evitar la “copia acrítica” con el modelo federal y buscar un modelo híbrido que garantice la carrera judicial local para mantener la eficacia decisional.
Podría generarse una resistencia pasiva o “huelga de brazos caídos” dentro del Poder Judicial local ante la implementación de las reformas judiciales. Si los jueces y magistrados locales sienten amenazada su estabilidad por la elección popular de cargos, podrían ralentizar la impartición de justicia. Esto podría acarrear un aumento de la impunidad y parálisis en la resolución de conflictos comerciales y penales.
El “fuego amigo” prematuro
No deberá descartarse que la carrera por las candidaturas de 2027 se adelante incontrolablemente dentro del partido gobernante. Las facciones internas podrían comenzar a operar unas contra otras, filtrando información dañina o saboteando programas de sus rivales internos dentro del mismo gabinete. Lo cual repercutiría en un gobierno estatal que pierde el foco de gobernar para centrarse en la “grilla” interna, generando vacío de poder.
El factor más peligroso —y el menos visible— suele ser la erosión silenciosa de los “mecanismos de compensación” internos, esos acuerdos informales que permiten que algunas corrientes internas acepten que otra corriente controle las candidaturas sin romper el pacto. Cuando esos mecanismos dejan de funcionar, el conflicto ya no es sólo político, se torna también existencial.
Radicalización de la oposición en el Congreso
El Congreso del Estado se convertirá en un campo de batalla conforme se acerque 2027. La capacidad del gobernador para construir mayorías será puesta a prueba. Una mayoría opositora podría bloquear el presupuesto de 2027, afectando la estabilidad política. Se corre el riesgo de que la oposición (Morena y aliados) utilice su fuerza legislativa para bloquear sistemáticamente iniciativas clave o el presupuesto de 2027, no por razones técnicas, sino como estrategia de desgaste.
Eso conduciría a una gobernabilidad por decreto o reconducción presupuestal, lo que genera incertidumbre jurídica para proveedores y contratistas, pero principalmente a zonas y sectores que requieren respuestas a problemáticas ingentes.
Politización de la gestión del agua
A pesar de las inversiones, el Río Santiago sigue siendo una herida abierta. La presión internacional y de derechos humanos aumentará en 2026. Una buena gestión del agua sería un indicador clave de la eficacia de las políticas públicas a largo plazo.
Existe el riesgo de que la escasez de agua en el estiaje de 2026 sea utilizada como arma política. Si falla el suministro en colonias populares, la movilización social puede ser instigada por actores políticos para generar caos y culpar a la administración estatal. Posibles protestas masivas y cortes de vialidades principales afectarían la gobernabilidad urbana.
El “efecto escaparate” del crimen organizado
El Mundial es una oportunidad de oro, pero también un riesgo logístico. Cualquier episodio de violencia o falla en el transporte durante el evento tendría impacto global. Un éxito en el Mundial refuerza la legitimidad, un fallo la hunde internacionalmente. No se debe descartar el riesgo de que los grupos del crimen organizado aprovechen la visibilidad internacional del Mundial 2026 para enviar mensajes de poder. No necesariamente violencia contra turistas, sino bloqueos, mantas o eventos de alto impacto en la periferia como demostración de control territorial, aludiendo a un poder que ya no es únicamente simbólico.
Hechos de esta índole podrían generar una crisis reputacional global que destruya las narrativas de “Jalisco es México” y “Al estilo Jalisco” y afectar de manera ostensible la inversión extranjera.
El “segundo piso” de la crisis forense y de desaparecidos
Jalisco llega a 2026 liderando las estadísticas nacionales de desapariciones. El reto no es sólo estadístico, sino de legitimidad gubernamental. Existe una brecha de confianza profunda entre las cifras oficiales y la realidad de los colectivos de búsqueda. La gobernabilidad se erosiona cuando el Estado no puede garantizar el derecho a ser buscado.
El hallazgo de nuevas fosas masivas o la saturación visible del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) en pleno 2026 es un riesgo que no se puede descartar. Si la narrativa oficial choca frontalmente con una realidad inocultable, la legitimidad moral del gobierno se desploma. Un escenario como este puede provocar la radicalización de los colectivos de búsqueda y pérdida total de confianza en las instituciones de seguridad.
Gentrificación y desplazamiento violento
La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) vive una crisis de asequibilidad. El desplazamiento de la población local hacia la periferia genera tensiones sociales y problemas de movilidad. El supuesto éxito económico del estado no se está traduciendo en bienestar habitacional para la clase media y para los jóvenes.
Hay un riesgo latente de que el aumento del costo de vida y vivienda en la ZMG, exacerbado por el turismo del Mundial, provoque un estallido social de las clases trabajadoras desplazadas a las periferias sin servicios. Lo que repercutiría en un aumento de delitos patrimoniales en zonas residenciales y polarización de clases (ricos vs. pobres) en el espacio urbano.
Infiltración criminal en policías municipales del interior
El dominio de grupos del crimen organizado en zonas limítrofes (Altos, Norte y límites con Michoacán/Zacatecas) desafía la soberanía del Estado. Existe el riesgo de una “gobernanza criminal” paralela que sustituya al Estado en la resolución de conflictos locales. Mientras se blinda la Zona Metropolitana para el Mundial, se corre el riesgo de que el crimen organizado consolide su control absoluto sobre las policías municipales de las regiones Altos, Norte y Sureste, creando “zonas de silencio” donde el Estado no existe.
La detención y vinculación del alcalde —y otros funcionarios del Ayuntamiento— del municipio de Tequila por presuntos delitos de violencia organizada y extorsión en días recientes son una muestra fehaciente de una institucionalidad vulnerada y corrompida. El riesgo de que esas conductas se repitan en otros municipios, está latente.
Conclusiones
El riesgo para Jalisco en 2026 es que la eficacia decisional y la estabilidad se vean sacrificadas en el altar de la conflictividad política. El Mundial actúa como un catalizador: puede ser la plataforma para demostrar una gobernanza de clase mundial o el escenario donde las fracturas sociales y de seguridad se expongan globalmente.
El gobierno deberá priorizar la cohesión institucional (blindar el Gabinete de la fiebre electoral) y la legitimidad (resolver de fondo casos emblemáticos de desaparición) para construir un colchón de confianza que le permita navegar las crisis que inevitablemente surgirán en los otros indicadores.
El mayor riesgo para la gobernabilidad de Jalisco en 2026 no es un colapso súbito, sino una erosión gradual y simultánea. El peligro es que el gobierno estatal sea tan eficiente en la administración de la imagen (mercadotecnia política para el Mundial) que descuide la administración de la realidad (seguridad y servicios en la periferia), creando una olla de presión que podría estallar justo antes de las elecciones de 2027.
En resumen, la gobernabilidad en Jalisco para este 2026 no se jugará en los discursos, sino en la capacidad técnica para resolver crisis humanitarias como la de las personas desaparecidas y la inseguridad, así como las operativas (servicios públicos: transporte, agua, basura), mientras se navega en un mar de polarización política nacional.
Sobre el autor
José de Jesús Gómez Valle es analista político. Profesor Investigador en el CUCSH de la UdeG. Contacta: jose.gomezvalle@gmail.com y en X: @jgomezvalle.
-

 México23 febrero 2026
México23 febrero 2026Pareja sentimental, clave en la captura de “El Mencho”: Sedena
-

 Jalisco23 febrero 2026
Jalisco23 febrero 2026Jalisco reporta 41 detenidos y 37 enfrentamientos tras operativo contra ‘El Mencho’
-

 Jalisco23 febrero 2026
Jalisco23 febrero 2026Jalisco retoma actividades productivas este martes; escuelas reabren el miércoles
-

 Jalisco23 febrero 2026
Jalisco23 febrero 2026Despliegan 7 mil elementos en Jalisco tras muerte de ‘El Mencho’